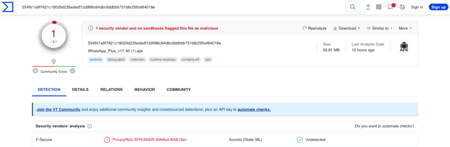El buque Oregon era un caos. Un auténtico caos de carreras, tropezones, gritos, martillazos, rugido de sierras, enormes llamas y aún más enormes volutas de humo y vapor que se elevaban hacia el cielo primaveral desde las aguas del río Hudson.
Aunque el buque se había construido en 1845 por encargo de George Law para actuar como una suerte de “palacio flotante” y surcar plácidamente las aguas de los ríos con ayuda de un sistema de propulsión a vapor y dos ruedas de paletas, el 1 de junio de 1847 se convirtió en algo más parecido a eso: un caos absoluto en el que la tripulación arrancaba sillas, mesas, literas, puertas, sofás y cuanto mueble de madera se encontraba a su paso para alimentar sus aullantes calderas.
El motivo era bien sencillo: ese día más que un “palacio flotante”, el Oregon actuaba como un bólido, un barco de carreras que se medía sobre las aguas del Hundson contra el C. Vanderbilt, otro vapor de mil toneladas y capaz de alcanzar las 25 millas por hora. Ambos habían partido de Battery a media mañana y debían completar un viaje de ida y vuelta a Ossing, en el condado de Westchester —cerca de 110 kilómetros—, con toda la potencia que alcanzasen sus calderas.
En juego estaba la fama de sus propietarios. Y un buen pellizco: solo el magnate Cornelius Vanderbilt, alias “El Comodoro”, se había apostado 1.000 dólares a favor del buque que llevaba su nombre, suma más que respetable para la época.
Emoción y peligro en grandes dosis

Great Steamboat Race, cita de barcos de vapor que aún se celebra hoy en día.
La carrera duró algo más de tres horas y a pesar de que durante gran parte del trayecto ambas embarcaciones avanzaron casi a la par y acabaron colisionando en Ossining, ocasionando daños al Oregón, el “palacio flotante” logró imponerse al Vanderbilt. En gran medida por el empeño de sus tripulantes, que al ver cómo escaseaba el carbón se dedicaron a arramblar con el mobiliario del barco para alimentar las calderas y no perder velocidad. El adrenalina, ya se sabe.
La del Oregon y Vanderbilt fue quizás una carrera especialmente épica, pero ni mucho menos la única competición de vapores que se celebró en EEUU a lo largo del siglo XIX. Antes se habían organizado otras muchas y después de la gesta del Oregon aún se organizarían otras tantas. Algunas igual de trepidantes. Otras con un saldo trágico, como ocurrió en 1852, cuando el Henry Clay se incendió mientras se “picaba” supuestamente con el Armenia. El incidente se cobró 80 vidas.
Aunque al hablar de barcos de vapor se nos venga a la mente buques lentos, elegantes, que avanzan parsimoniosos por las aguas del Mississippi con caballeros trajeados y mujeres con miriñaque asomados a su cubierta, lo cierto es que hace dos siglos cosecharon un éxito notable en EEUU como bólidos de carreras.

El buque Natchez, que toma su nombre de una ciudad de Mississippi.
Y a pesar de que lo que pueda parecer también, esas competiciones eran especialmente peligrosas. Al fin y al cabo las embarcaciones usaban calderas que podían explotar, estaban fabricadas con madera y no era extraño que viajasen con algodón, trementina o pólvora a bordo, cargas que los convertían en auténticas bombas con chimenea. Para más inri avanzaban por ríos en los que debían esquivar obstáculos como troncos u otros vapores, sobre todo de noche.
El peculiar éxito de las competiciones con este tipo de embarcaciones lo relata el escritor Greg Daugherty en Smithsonian Magazine, donde cuenta cómo a pesar del trágico balance que ya dejaba de por sí el tráfico de vapores —entre 1816 y 1848 las explosiones de calderas mataron a 1.800 viajeros y tripulantes— no tardaron en popularizarse. Más allá de la emoción de las carreras, las victorias servían en cierto modo de reclamos publicitarios: los capitanes podían presumir de sus hazañas con el timón; a las navieras les servía para atraer a más pasajeros.
Las había planificadas y anunciadas a bombo y platillo; otra sencillamente se improvisaban sobre la marcha, en ocasiones azuzadas por los propios viajeros. Y como ocurre a menudo, donde hay carreras también hay apuestas y oportunidades de ganar un buen pellizco, como el que puso sobre la mesa en 1847 Vanderbilt. Los aficionados a los vapores se situaban a las orillas de los ríos para ver el avance de los buques y llegaban a jugarse importantes sumas de dinero. En 1870 se celebró una competición en la que las apuestas superaron el millón de dólares.
Tan célebres se hicieron que incluso Mark Twain llegó a escribir sobre ellas en términos que dan a entender que el autor de ‘Las aventuras de Tom Sawyer’ o ‘Un yanqui en la corte del rey Arturo’ era uno de los muchos estadounidenses que las disfrutaba: “Es un deporte que hace que el hígado se retuerza de placer”.
La primera competición con vapores pudo haberse registrado ya a comienzos del XIX, en 1811, con una travesía por el Hudson en la que el Hope y The North River midieron sus fuerzas con resultado de empate. Aquello fue el pistoletazo de salida: otras citas similares se expandieron por los ríos del país y Grandes Lagos, algunas con un balance tan trágico como la del Henry Clay, en 1852, si bien los dueños del buque siempre negaron que el incendio estuviera relacionado con una carrera.
No hay moda que dure eternamente, sin embargo. Y la de las carreras de vapores no fue la excepción. A medida que este tipo de embarcaciones perdían atractivo lo hacían sus competiciones, lo que no significa, ojo, que hayan muerto del todo.
Aún hoy, en pleno siglo XXI, los amantes de la náutica celebran cada año la Great Steamboat Race, una carrera de 22,5 kilómetros que se celebra desde hace seis décadas en las aguas del río Ohio. La de 2023 acaba de celebrarse, de hecho.
Si es que ya lo decía Mark Twain hace casi un siglo y medio: “Creo que la más agradable de todas las carreras es una de barcos de vapor”. A su lado, comentaba el popular novelista, las de caballos resultaban dóciles, sin brillo ni emoción.
Imágenes: OAA Great Lakes Environmental Research Laboratory (Flickr)
–
La noticia Mucho antes de la F1, el siglo XIX ya produjo la competición más extrema: carreras de barcos de vapor fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .